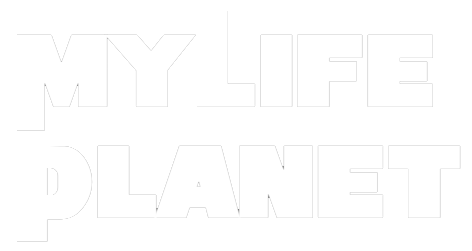El mundo en tonos verdes
Cuando se llega a Irlanda, el espectáculo empieza desde el avión. Desde la ventanilla, es un día soleado, un fondo de niebla teñido de un color indeterminado entre el azul y el verde. Son los dos colores que definen al país. Azul porque al este de la capital no hay otra cosa que un mar sobre el que se han tejido multitud de leyendas, de cuentos transmitidos por la tradición oral y que hablan de héroes, marineros que nunca regresaron, de conquistadores de futuro incierto. Verde, porque la vegetación, el relajante pasto, es protagonista de un país que siempre fue paraíso para un agradecido ganado.
Entre el pasaje, destacaban tres tipos (dos hombres y una mujer) que parecían encajar a la perfección con la idea preconcebida que teníamos a propósito de los irlandeses. Ellas, como Maureen O’Hara: pelirrojas, con el rostro salpicado de pecas, con pómulos enrojecidos, de una belleza desacostumbrada por extraña. Ellos, como los jugadores de rugby que se ven de vez en cuando en la selección, claro, irlandesa: anchas espaldas, ojos de una sorprendente vivacidad, luminosos, claros, incapaces de eso que se llama «mirar mal», manos carnosas.
Sean – ¿acaso podría llamarse de otra forma? – es un buen amigo que domina perfectamente el castellano. Avisado de nuestra estancia en su ciudad natal, quiso ilustrar, predicando con el ejemplo, aquello de la «proverbial amabilidad dublinesa». «Voy a tratar de demostraros», se arrancó inmediatamente después de los pertinentes saludos, «que Dublín es una de las ciudades más seductoras del mundo». Seguro que Sean tenía muy presente al decir esto lo que comentó Joyce en cierta ocasión: que la ciudad le ponía enfermo, muy enfermo.
Una primera y veloz mirada al paisaje urbano es más que suficiente para impugnar abiertamente a la mayor luminaria que la ciudad – «aquí das una patada en el césped y te salen cinco poetas» – ha dado a la historia de las letras mundiales. Al pasear por los alrededores de St. Stephen Green, el parque dublinés más conocido, primer punto de encuentro de Joyce y su novia e incondicional compañera, Nora Barnacle, se perciben los primeros signos de una ciudad que rompe moldes, quizá por desconocida, por ser la capital europea más ignorada.
St. Stephen, como el College Park – en el Trinity College –, como Merion Square, como St. Patrick Park (paradójico patrón de todos los irlandeses, protestantes y católicos), junto a la catedral del mismo nombre, oficia de pulmón de una ciudad sosegada, de gentes que no han perdido el gusto por la costumbre, por no modificar un ápice su existencia. Gentes que serían poco más que desgraciadas si se les obligara a renunciar a su institución más preciada, la del «pub». Decir cerveza, decir Guiness es algo así como pronunciar palabras mágicas en Dublín, llaves que abren innumerables puertas. «Sláinte» – la palabra gaélica – significa muchas cosas: «una pinta de cerveza más, por favor», o «siéntese a charlar, que es lo mejor del mundo», o…
Quizá uno de los mayores encantos de Dublín – en eso Sean está de acuerdo – sea el de ser una gran capital, sede de toda la maquinaria administrativa, núcleo de toda la movida estudiantil irlandesa – el Trinity es una de las visitas imprescindibles –, y todo ello sin que se note demasiado. O sin que los habitantes hayan de sufrir las consecuencias. Otro, y no menos importante, su condición de ciudad costera, en la desembocadura de un río, el Liffley, que escinde en dos a la población. De ahí, de la cantidad de gentes que han pasado por un tradicional y natural puerto de mar, esa generosidad amable de la que hacen gala los dublineses, seres, por lo demás, orgullosos de su ciudad hasta extremos insospechables.
Esta, el orgullo, parece ser una característica común en el país, en cualquiera de sus regiones o condados. Es muy difícil tropezarse con un irlandés que ose hablar mal de su tierra. Y cuando lo hacen es porque, entre líneas, están poniendo en marcha el dispositivo de la nostalgia. ¿Para comprobarlo?… Nada como tomar Dublín de punto de partida para conocer otros sugestivos territorios dispersos por la fértil Irlanda. Una excursión – «no la llaméis excursión», aclara Sean, «decid escapada» – a las vecinas Wicklow Mountain, a algo más de 20 kilómetros habla con elocuencia de los contrastes, muchas veces bruscos, del país: de la vaguada a lo agreste, de la llanura al lago en la hondonada, de la planicie al inmisericorde acantilado.